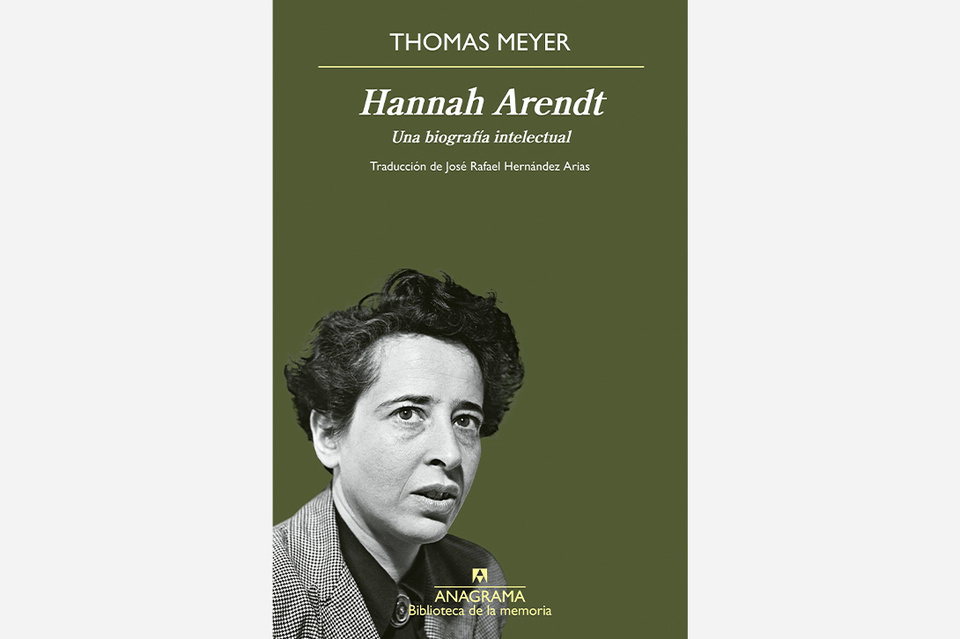Thomas Meyer: «Hannah Arendt es la pensadora de nuestro tiempo»

El biógrafo de la filósofa y teórica política explora nuevos ángulos de una de las autoras más relevantes de la historia contemporánea. El acceso a documentación hasta ahora desconocida muestra una figura mucho más compleja de lo que se creía.
Los escritos de la autora de Los orígenes del totalitarismo, Eichmann en Jerusalén y La condición humana, entre otros libros, son “actuales”. Sus ideas resuenan en un horizonte incierto y convulso, cuando las democracias liberales están amenazadas y los intelectuales han sido borrados de la esfera pública por los influencers de derecha. El doctor en filosofía y profesor alemán Thomas Meyer publicó Hannah Arendt. Una biografía intelectual (Anagrama), traducida al español por José Rafael Hernández Arias, en la que explorara nuevos ángulos de una de las pensadoras más relevantes de la historia contemporánea. El acceso a documentación hasta ahora desconocida le permitió desvelar el compromiso de la teórica política alemana con la causa judía y su participación activa en la salvación de niños y jóvenes frente al nazismo durante su estancia en París, luego de su huida de Alemania.
«¡Despojos del mar! Desde hace dos mil años vagan los judíos por el mundo llevando consigo sus pertenencias, sus hijos y su anhelo de un hogar. A menudo pierden sus pertenencias en tierras extrañas. ¿Y qué pueden ganar? La experiencia de la tristeza: la capacidad de adaptarse y no dejarse destruir”, escribió Arendt en un extenso artículo publicado en Journal Juif en junio de 1935, al día siguiente que ella llegó al puerto de Haifa con once jóvenes y otros acompañantes como voluntaria de la organización judía Aliá. La rigurosa y excepcional biografía de Meyer muestra una figura mucho más compleja de lo que se creía: “La bancarrota del movimiento sionista debido a la realidad de Palestina es al mismo tiempo la bancarrota de la ilusión de una política judía autónoma y aislada”, planteó en un manuscrito mecanografiado de 159 páginas encontrado en el legado que dejó una de las intelectuales más brillantes del siglo XX.
Meyer, profesor de filosofía en Múnich que inauguró las Jornadas Hannah Arendt Buenos Aires. Del exilio a la posverdad, organizadas por el Goethe-Institut y la Cátedra Libre Walter Benjamin-DAAD, será entrevistado públicamente por Héctor Pavón este sábado a las 20, en el Centro Cultural San Martín (Paraná 310). El biógrafo de Arendt pone el foco también en los primeros años en Estados Unidos, donde la alumna de Martin Heidegger y Jaspers murió hace cincuenta años, el 4 de diciembre de 1975.
-¿Por qué se la lee a Hannah Arendt como “la pensadora del momento”?
-Esa frase proviene de Richard Bernstein, quien era alumno de Arendt. Sin duda, es la pensadora de nuestro tiempo, en el sentido de que al leer sus escritos siempre sentimos como si estuviéramos leyendo algo sobre nuestros propios problemas, sobre nuestra propia época. Hay una simultaneidad que siempre se da que es entenderla desde un punto de vista general y aplicable a muchas cosas y al mismo tiempo hay relaciones y elementos específicos de su propio tiempo. Sin embargo, lo que me interesó fue cómo puede surgir esta impresión de que sea una pensadora actual. Mi respuesta, en el libro, es que primero debemos comprender la relación entre pensamiento y experiencia en Hannah Arendt. Se puede tomar como guía para esta pregunta el lema con el que Hannah Arendt comenzó su famoso libro Los orígenes del totalitarismo. Este lema proviene de Karl Jaspers, su maestro. Dijo que uno no debe rendirse al pasado ni al futuro, ni entregarse a sí mismo. En cambio, uno debe estar completamente presente. Y esta presencia fue el desafío que Arendt siempre sintió y lo que la llevó, a diferencia de casi todos los demás pensadores del siglo XX, al activismo. Para Arendt una convicción fundamental era que uno no debía quedarse sentado en su escritorio.
Liberal antimarxista
-En la biografía revelás documentos y el papel que tuvo Arendt en la organización judía Aliá. Ella acompañaba en barcos a Palestina a menores refugiados judíos. ¿Por qué habló tan poco acerca de esta labor?
-Hay una famosa entrevista a Hannah Arendt con Günter Gaus de 1964, que también está disponible en youtube, con subtítulos en español, en la que dice que cuando supieron de Auschwitz se abrió un abismo. Y luego continúa diciendo que esos crímenes eran algo que ninguno podía afrontar. Así que dada esta fuerte evaluación cualquier referencia a la propia actividad habría sido completamente fuera de lugar o incluso descarada. Cada familia judía tuvo innumerables víctimas. Eso significa que hubo una experiencia compartida. Arendt sentía que no podía decirlo a los cuatro vientos; ante la cantidad de muertos de la Shoah, los niños que ella había rescatado eran una cifra insignificante.
-Cuando llenó un formulario de solicitud de pasaporte de refugiada en 1937, Arendt escribió “escritora, doctora en filosofía”; más de veintinco años después, en la entrevista con Gaus, prefirió presentarse como teórica política. ¿Por qué rechazaba que la definieran como filósofa?
-Es una observación interesante. Después de 1945, Hannah Arendt planteó que si la filosofía ya no es capaz de describir, analizar y extraer conclusiones de los acontecimientos del siglo XX, entonces cabe sospechar que existía un error categórico en la filosofía. Y si es así debemos llegar al fondo de este error. Y quizás, en este contexto, también descubramos que la filosofía ha fracasado como proyecto universal. ¿Cómo se explica entonces este fracaso? Arendt escribió sobre esto especialmente en su colección de ensayos, Entre el pasado y el futuro. Está el diálogo de Platón sobre el Estado; existe el libro de Aristóteles, Política; Tomás de Aquino tiene un concepto de Estado cristiano; están Maquiavelo y Hobbes, etcétera. Hay una larga tradición de filosofía política, pero el hecho de que esta filosofía política esté vinculada a personas concretas, según Hannah Arendt, no desencadenó ninguna reflexión dentro de la tradición filosófica porque lo político se daba por sentado.
-¿Qué papel cumplió “El corazón de las tinieblas”, de Conrad, especialmente el personaje Kurtz, en el ánalisis que hace Arendt de “Los orígenes del totalitarismo”?
–El corazón de las tinieblas es una de las novelas más controvertidas y representativas especialmente del llamado discurso poscolonial. Descubrí en una carta inédita, que también cito en el libro, que Hannah Arendt había visto el trato a las personas en los campos de concentración descripto en la literatura, precisamente en el análisis de la novela de Conrad. Para Arendt es crucial que las ideas se transmitan no solo en las disciplinas académicas, sino también en la literatura; por eso un análisis que refleja la historia de la violencia en el siglo XX nunca debería limitarse a la propia disciplina. Una de las motivaciones de la teoría poscolonial, en los años 70, surgió de la historia de El corazón de las tinieblas; que hoy en día algunos analicen positivamente la figura de Kurtz, me parece una percepción completamente errónea. Pero es asombroso que se dirija la crítica a Arendt hacia un análisis literario y no hacia su concepto político. Quizás debamos hacer una observación sobre la historia de las ideas. Hannah Arendt era percibida como una liberal antimarxista de la época de la guerra fría y por eso, hasta bien entrados los años 80, para la izquierda de Occidente ella era una especie de tabú. Cuando yo era joven, en los seminarios que les llamábamos autónomos, decíamos Hannah Arendt y nos hacían la cruz diablo.
El vínculo con Heidegger
-“Arendt no criticó a Heidegger, lo destruyó”, afirmás en la biografía. ¿En qué sentido lo destruyó?
-En ese capítulo sobre Heidegger la critico duramente por lo que Arendt escribió en el cumpleaños 80 de Heidegger, un texto en el que revisa su postura y se acerca nuevamente a él. Describí deliberadamente en el libro cómo ella dudó en pronunciar este panegírico en el cumpleaños de Heidegger; tenía claro que ese texto se percibiría como una defensa. Al mismo tiempo, siempre se refería a Heidegger como su maestro junto a Jaspers, es decir que no estaba dispuesta a ocultar su propia experiencia y a confrontar su propio pasado. Sin embargo, sería completamente erróneo considerar a Arendt dependiente o relacionada con Heidegger. Cuando ella le envió su libro La condición humana, él no respondió durante cinco años. Arendt hizo algo que ninguno de los muchos estudiantes de Heidegger hizo. Por un lado, se mantuvo fiel a él al intentar analizar las condiciones básicas de la existencia humana. Arendt pensaba que el camino equivocado de Heidegger a partir de 1933 se debía a lo que realmente creía. Y no por razones personales, emocionales o patrióticas, sino porque correspondía a su pensamiento. Cuando Heidegger fue invitado a Roma en 1936 para dar una conferencia, conoció a su igualmente famoso alumno, Karl Löwith, que escribió un libro sobre ese encuentro. Löwitt le preguntó a Heidegger: “¿Tiene algo que ver su participación en el nacionalsocialismo con su pensamiento? Heidegger respondió de inmediato: «Por supuesto». Así que para Arendt eso estaba claro. Al mismo tiempo estaba muy interesada en el proceso de pensamiento de Heidegger porque, en opinión de Arendt, era el único filósofo capaz de intentar un enfoque completamente nuevo y lo hizo sustituyendo el concepto de filosofía por el de pensamiento, y Arendt encontró este proyecto muy interesante. Pero hay que decir con sinceridad que hay críticos muy duros de Arendt y Heidegger, quienes precisamente han observado que este paso de la filosofía al pensamiento no es un nuevo comienzo sino una continuidad.
-¿Se podría decir que Hanna Arendt fue la primera intelectual mediática del siglo XX?
-A menudo olvidamos la intensidad con la que intelectuales de todo el espectro político han utilizado la radio y la televisión desde la década de 1940. Pero todo se vuelve interesante cuando se mira desde una perspectiva de género. Así que podríamos llamarla la primera mujer mediáticamente famosa a partir de la entrevista con Günter Gaus. Ella está sentada ahí como una profesora veterana con el cigarrillo en la mano; es una actuación, ella sabe exactamente lo que hace. Y lo que consigue es que te olvides de la cámara. Da la impresión de que están sentados en la sala, los dos solos, y hablan en igualdad de condiciones. Ni siquiera Simone de Beauvoir se habría permitido algo así.
-Cuando se pronuncia el nombre de Hannah Arendt, inmediatamente aparece la expresión “la banalidad del mal”. ¿Qué pasó con este concepto? ¿Se desvirtuó respecto a cómo estaba formulado en “Eichmann en Jerusalén»?
-Es una buena pregunta. Como probablemente habrás notado, estas palabras clave faltan en mi libro. La idea era no reducir a Hannah Arendt a estas formulaciones. Pero también hay un punto muy importante en el propio pensamiento de Arendt. De hecho, solo se abordó el subtítulo después de la publicación del libro Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Al principio fue una gran idea, pero qué significaba esa famosa frase que ella atribuye a Eichmann. ¿Qué significa que sea posible actuar en situaciones existenciales de tal manera que uno no piense en ello? Y ni siquiera después. Uno no encuentra la manera de pensarlo, sino que siempre se agota con la misma frase. Desde el momento en que escribió sobre la banalidad del mal, comprendió el significado fundamental de lo que eso podría ser: que el mal puede surgir de la irreflexión. No hay que olvidar que para Arendt Eichmann representaba una posibilidad de la existencia. Eso era lo siniestro; existe un problema que nos muestra que, contrariamente a lo que la filosofía siempre ha pensado, los humanos pueden separar el pensamiento del acto. Si Eichmann representa un problema fundamental, entonces la suposición de la filosofía desde la antigüedad ha sido falsa: que el pensamiento y el acto deben ocurrir siempre simultáneamente y están correlacionados entre sí. Si esto no es cierto, debemos prejuzgar nuestra concepción de la humanidad. Entonces debemos preguntarnos cómo se entenderá la política en el futuro si, como vemos actualmente, la política no solo se lleva a cabo sin pensar, sino sobre todo contra el pensamiento. Para Arendt esta separación entre pensar y actuar, que no vayan de la mano, es justamente un indicio por el cual se podría llegar a identificar a las autocracias.
-En ese sentido, ¿se podría pensar que hay democracias que son como autocracias, por ejemplo Estados Unidos con Donald Trump?
-Tenemos que reexaminar por completo nuestra percepción de los sistemas políticos y encontrar nuevos términos para este tipo de gobierno. Actualmente me preocupa mucho la cuestión de cómo debería llamarse esta forma de gobierno en Hungría, Estados Unidos y muchos otros países. Hay un viejo dicho de la República de Weimar, cuando el político Matthias Erzberger fue asesinado. Un compañero del partido conservador dijo en su panegírico que el enemigo está a la derecha. Y pienso en esta frase muy a menudo. No hay una visión de izquierda contra este tipo de populismo de derecha.